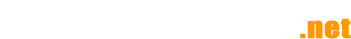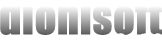Antes de que llegaran los hoteles, los visitantes y los vuelos frecuentes, Fuerteventura era una isla suspendida entre la necesidad y la ingeniosidad. El viento azotaba, el agua escaseaba, y la vida se organizaba alrededor de esos dos retos. Esta es la historia de cómo los majoreros construyeron su supervivencia con aljibes, pastoreo, casas de piedra, trueques y tradición oral.
Aljibes, pozos y fuentes: la cultura del agua
El recurso más preciado era el agua. En La Oliva, por ejemplo, hay más de cien aljibes, pozos y fuentes naturales diseminados por el municipio, muchos abandonados ahora, que en su momento jugaron un papel vital.
Se estima que en esas construcciones tradicionales de La Oliva se podían acumular hasta 10.000 metros cúbicos de agua. Los aljibes como el de “El Veneno” o el de “La Redonda” no sólo abastecían a familias, sino también eran puntos de reunión social cuando la sequía aprieta.
Los “majos”: pastores y ganaderos de antaño
Los primeros pobladores de Fuerteventura —los llamados “majos”— provenían de origen bereber del norte de África. Se dedicaban esencialmente al pastoreo, la cría de cabras, agricultura de secano y pesca.
El pastoreo no era solo actividad económica: había saberes sobre rutas, pastos, estaciones, y una relación directa con el entorno. Las "apañadas" (agrupaciones para reunir el ganado), los corrales, las cuevas y chozas rudimentarias, los abrevaderos… todo formaba parte de esa red vital que permitía subsistir en un entorno árido.
Arquitectura adaptada: piedra seca, gavias, pajeros y casas tradicionales
Las construcciones tradicionales estaban pensadas para soportar el viento, aprovechar lo mínimo disponible y proteger frente al clima seco. La piedra seca era uno de los materiales principales. Las gavias servían para capturar y conservar humedad, estaban las eras para trillado, los pajeros para guardar productos agrícolas, y las casas hechas con muros de piedra con poca ventana para reducir calor y filtraciones.
Trueque, economía comunitaria y organización social
Cuando no había dinero en efectivo, se intercambiaba cereal, leche, queso, ganado, o trabajo. En varias épocas, Fuerteventura fue llamada “el granero de Canarias” —no porque siempre produjese excedentes, sino porque suministraba cereales a otras islas, en años buenos.
El trueque, la ayuda comunitaria en apañadas, la colaboración para reparar aljibes o limpiar senderos de agua de lluvia, eran parte del tejido social. No había multinacionales, pero había una especie de cooperación natural sembrada por la necesidad.
Retos: sequía, despoblación y memoria
La pluviometría de la isla es baja: alrededor de 130 milímetros anuales en muchos lugares. Esto hacía que las sequías fueran recurrentes, que la población emigrase, que hubiera años malos en los que apenas se cultivaba nada ni sobraba leche.
Pero también quedó una memoria viva: refranes, nombres de aljibes, rutas pastoriles, relatos de mayores y fotografías antiguas. Esa memoria es lo que permite hoy entender lo que se perdió y lo que quedó: técnicas, formas de vida y valores comunitarios.
Conclusión
Fuerteventura antes del turismo fue una isla forjada por dos fuerzas: el viento que golpea sin tregua y la sed que obliga a inventar. Ni playas, ni resorts, ni coches a banda, sólo hombres y mujeres organizados para vivir con lo que tenían. Esa historia es poderosa porque nos recuerda que lo extraordinario muchas veces nace dentro de lo cotidiano, y que los retos actuales: cambio climático, turismo sostenible o recuperación patrimonial, tienen raíces profundas aquí. Reconocer esa historia es reconocer lo que somos, para decidir lo que queremos ser.